
En este episodio viajamos a la Breslavia de la segunda mitad del siglo XIX para conocer a otro gran descubridor en la empresa de cartografiar el cerebro: Carl Wernicke. Veremos que el lenguaje se puede dañar de otras formas diferentes a las que mostrábamos en el episodio El cerebro de Broca, ya que también puede estropearse su vertiente comprensiva, como sucede en la famosa afasia de Wernicke. Además, esta afasia muestra una interesante disociación entre una sintaxis en buen estado y una selección léxica errónea, lo que da lugar a un discurso incoherente pero en general gramatical, parecido al glíglico de Cortázar que da inicio al episodio. Revisaremos la naturaleza diferente entre el vocabulario que tenemos y nuestra sintaxis. En esta época, además, se populariza una visión dicotomizada de los dos hemisferios cerebrales, que da lugar a múltiples relatos de ficción e incluso a importantes debates sobre el libre albedrío. Veremos esta perspectiva en obras de Stevenson y Baudelaire. La ciencia y la literatura, de nuevo, se retroalimentan y operan sin perderse de vista.
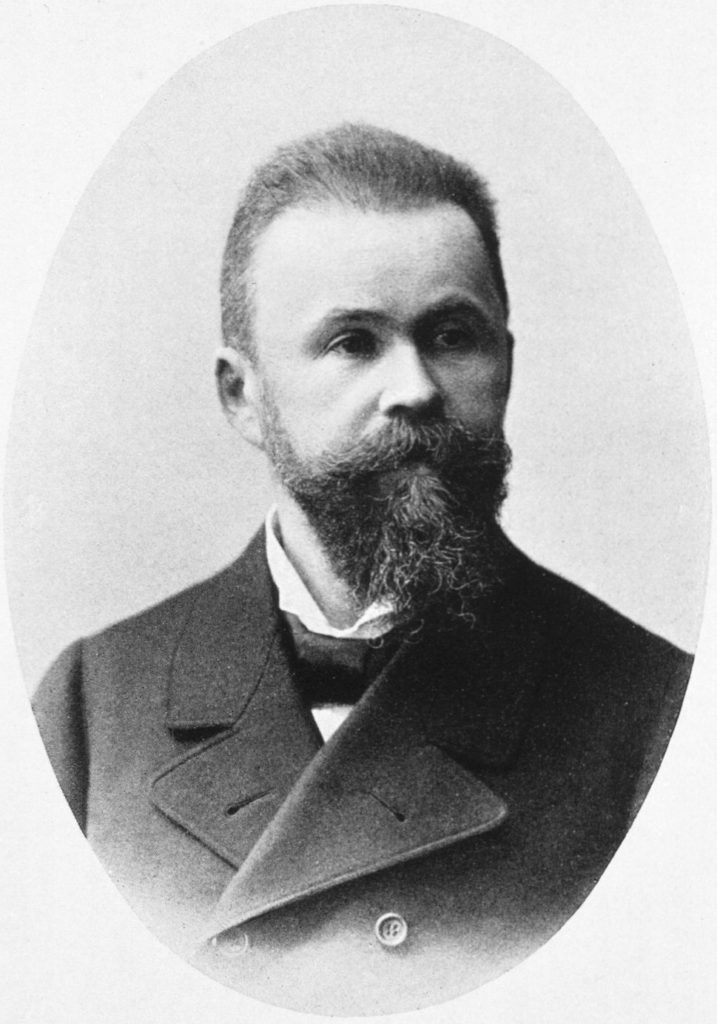
Fotografía de Carl Wernicke 
Área de Wernicke 
Charles Baudelaire en uno de sus días buenos 
Batalla de Mars-La-tour, por Emil Johannes Hünten. Una mina de cocorotas rotas
Referencias:
- Baudelaire, C. (1857). Les fleurs du mal. Auguste Poulet-Malassis.
- Cortázar, J. (1963). Rayuela. Pantheon.
- David, A. S., & Nicholson, T. (2015). Are neurological and psychiatric disorders different?. The British Journal of Psychiatry, 207(5), 373-374.
- Finger, S., Boller, F., & Tyler, K. L. (Eds.). (2009). History of neurology. Elsevier.
- Finger, S. (2004). Minds behind the brain: A history of the pioneers and their discoveries. Oxford University Press.
- Koehler, P. J., Bruyn, G. W., & Pearce, J. M. (Eds.). (2000). Neurological eponyms. Oxford university press.
- LaPointe, L. L. (2012). Paul Broca and the origins of language in the brain. Plural Publishing.
- Robert Miller, O. N. Z. M., & John Dennison, J. P. (Eds.). (2015). An Outline of Psychiatry in Clinical Lectures: The Lectures of Carl Wernicke. Springer.
- Rutten, G. J. (2017). The broca-wernicke doctrine: a historical and clinical perspective on localization of language functions. Springer.
- Stevenson, R. L. (1886). Strange case of doctor Jekyll and míster Hyde. Longman Green and Co.
Música y audios
- Blue Boi, de Lakey inspired. Link
- Julio Cortázar leyendo Rayuela, capítulo 68. Link
- Nightclub Jazz Hip Hop por Auditone Music Library. Link
- Symphony No. 3 in F Major, Op. 90 – III. Poco allegretto, de Johannes Brahms, por Musopen Symphony. Licencia DP. Link
- The Hebrides (Fingal’s Cave), Op. 26, de Felix Mendelssohn, por Musopen Symphony. Licencia DP. Link
- Venus, the Bringer of Peace, de Gustav Holst, por USAF Heritage of America Band. Licencia DP. Link
- Symphony No. 3 in F Major, Op. 90 – II. Andante, de Johannes Brahms, por Musopen Symphony. Licencia DP. Link
- Romance oubliée, S. 527 [Violin and Piano], de Franz Lizt, por Mauro Tortorelli. Licencia CC-BY. Link
- Ave Maria I, S. 20 – 1st version, S. 20_1 (1846), de Franz Liszt, por Papalin. Licencia CC-BY. Link
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las anillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente su orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, las esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta del murelio, se sentía balparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de arguten didas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
Estás escuchando Logonautes, una expedición rumbo al lenguaje y al cerebro a bordo de una historia cada día.
Es 1870 en Alemania. Un chaval de 22 años se acaba de graduar en medicina en la universidad de Breslavia. Esa es una universidad muy top en esta época porque es uno de los centros educativos y de investigación más importantes de Europa. Allí Johannes Brahms sería investido doctor honoris causa diez años después y compondría la obertura del festival académico. Años después también tendría como jefe del departamento de psiquiatría al doctor Alois Alzheimer, que, con ese apellido, poca presentación necesita.
Este recién graduado doctor es muy decidido, va en busca de lo que quiere y no duda en mostrar sus discrepancias en cualquier debate científico. No cae bien a todo el mundo. Puede ser despiadado en sus críticas. Algunos dicen que puede ser cálido como amigo fiel y al mismo tiempo un enemigo implacable. Es Carl Wernicke.
Después de graduarse y de hacer de ayudante de un oftalmólogo durante seis meses, estalla la guerra Franco-prusiana y el joven Wernicke ayuda a un cirujano llamado Fischer en el campo de batalla. Allí el joven empieza a curtirse y a ver heridas escalofriantes. Los soldados tienen traumatismos de todo tipo y, por supuesto, muchos de los que asiste tienen daño cerebral. Porque otra cosa no, pero en lo que se refiere a daño cerebral, la guerra es toda una mina.
En 1971, Wernicke colabora con el doctor Theodor Meynert en Viena para especializarse en anatomía del cerebro. Se estuvo seis mesecitos allí y, ya de vuelta en Breslavia, escribió su famosa obra Der aphasische Symptomencomplex: eine psychologische Studie auf anatomischer Basis o, en español, El síndrome afásico. En este libro Wernicke desarrolla tres bloques: una introducción general a las funciones psicológicas del cerebro, una teoría general del lenguaje que da lugar a diversos tipos de afasia y una presentación de casos clínicos, entre ellos la descripción de un paciente con afasia sensorial.
En el episodio el cerebro de Broca habíamos visto que la afasia de Broca produce dificultades en la producción del lenguaje. El famoso paciente Louis Victor Leborgne entendía a todo el mundo y podía leer el periódico, pero hablar se le hacía un mundo y solo era capaz de pronunciar la sílaba tan. Algunos pacientes, con su discurso no fluido, pueden decir palabras sueltas pero su sintaxis está muy afectada y dicen cosas como “todos, nariz, dentro, aquí”, cuando quieren expresar algo como “nos han hecho una prueba PCR a todos”. Es lo que se llama agramatismo.
Bueno..., pues ahora resulta que afasias hay más que una. Y que el lenguaje no se daña solamente en su vertiente expresiva, sino también en su vertiente comprensiva. Estamos ante la conocida afasia de Wernicke. En esta afasia, la comprensión del lenguaje está dañada. Incluso si se les piden cosas sencillas pueden no entenderte. A diferencia de los afásicos de Broca, este tipo de afásicos tienen un discurso fluido, con una entonación muy buena. De hecho a veces hasta se enrollan un poco más de la cuenta, lo que los especialistas llaman logorrea. Vamos un no parar de hablar.
Sin embargo, este discurso está muy lejos de ser normal porque, cuando te fijas, observas que es muy incoherente. Parece que está bien, pero no está bien. La sintaxis está ahí. Las cosas concuerdan en género y número, hay preposiciones, conjunciones y todo ese tipo de pequeñas piezas sintácticas. Pero las palabras que se llaman de categoría llena, las gordas, las que tienen mucho significado dentro, como los nombres, los verbos o los adjetivos no están bien puestas. Pueden decir cosas como “Están buceando para ellos ahora, pero salvarán el momento. Aguantaron el agua muy pronto, para él, con suerte para él”. A veces incluso se inventan neologismos, palabras que no existen, y les queda un discurso parecido al fragmento de Rayuela de Julio Cortázar que daba comienzo al episodio de esta manera:
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes.
Los afásicos tipo Wernicke al principio no se suelen dar cuenta de que lo que dicen no tiene sentido. Poco a poco, cuando va pasando el tiempo, van empezando a ser conscientes de sus errores.
Esta afasia, al igual que la afasia de Broca, debe su nombre a la definición de una región en el cerebro: el área de Wernicke, que se encuentra en el giro temporal superior. Antes de Wernicke, ya se habían descrito trastornos similares de tipo comprensivo, pero Wernicke fue el que puso una banderita con su nombre en la historia de la conquista del cerebro.
Wernicke, además, propuso un modelo del lenguaje que conectaba diversas áreas y que tuvo muchísima influencia y que se convirtió en el modelo clásico del lenguaje en el cerebro. Este diagrama que conectaba varias áreas probablemente no fue mérito de Wernicke, sino de Meynert, aquel profesor de neuroanatomía de Wernicke, ¿recordáis? El propio Wernicke reconoce la enorme aportación de su profesor, que mejoró los métodos de análisis histológico y la disección en la descripción de la estructura y funcionamiento de múltiples fibras en el cerebro. En el libro de Wernicke que decíamos dice: “este modelo que se presenta se sigue automáticamente del estudio de los escritos y las disecciones realizadas por Meynert”. Es de buen nacido ser agradecido.
Parémonos a pensar un poco en estos datos que hemos visto. Si tuviéramos que dibujar con una tiza una raya que partiera el lenguaje humano en dos, esa línea podría separar, por ejemplo, la expresión de la comprensión. Eso parece fácil de pensar. Y estas dos afasias parece que corroboran en cierto modo esta división.
Pero si pensamos un poco más, otra división posible del lenguaje sería el vocabulario por un lado, y la gramática, por el otro. El vocabulario es un conjunto de palabras que los hablantes tenemos. Nuestro saco de palabras es propio. Nuestro diccionario personal. Yo no tengo la misma cantidad que tú ni el mismo tipo de términos, porque mi vida, mis experiencias, son diferentes a las tuyas y, por ejemplo, puede ser que conozca una palabra que aprendí cuando aprendí a pescar, a coser, a bailar swing, cuando leí aquella novela o cuando estudié aquel curso de verano. Esa bolsa de palabras va creciendo y creciendo durante toda la vida. Podemos aprender palabras nuevas hasta que nos llega el chimpún final. Sin embargo, al otro lado de la raya, está la gramática, que es un mundo muy diferente. En vez de crecer durante toda la vida, se adquiere al principio, durante los primeros años, como en el episodio en el que seguíamos al pequeño lord Byron. No vamos incorporando reglas nuevas, estructuras nuevas durante toda la vida, sino que todas se adquieren al principio. Además, según la hipótesis del período crítico que vimos en el episodio del niño salvaje, si pasa un tiempo sin adquirirla, ya no lo podemos hacer normalmente. Y una cosa más, entre personas sin ningún trastorno, entre tú y yo, la gramática es más que equiparable. Yo no tengo más estructuras que tú, por mucho que haya aprendido a pescar. No tengo una oración de relativo nueva, exclusiva de los que aprendemos a pescar. Pues estos dos grandes mundos que son el vocabulario por un lado y la gramática por el otro parece que tienen un cierto reflejo en los cuadros clínicos que se nos van presentando porque vemos unos pacientes con una selección de palabras correcta a los que les falta el pegamento de la sintaxis y otros que tienen una sintaxis preservada pero unas palabras que no son las que toca. O sea, que esta separación no es una manía de lingüistas escribiendo en su torre de marfil, sino que tienen un correlato biológico, una base en el cerebro.
Tradicionalmente, las enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la depresión o los trastornos bipolares se veían como un castigo divino o como una posesión de los espíritus. Los trataban no solo doctores sino también sacerdotes. A partir del siglo XVIII, las personas con enfermedades mentales fueron trasladadas de los pueblos donde les cuidaban sus familias a las instituciones en las ciudades. Carl Wernicke veía las enfermedades mentales como enfermedades neurológicas. Era un localizacionista empedernido.
Igual que veíamos con Paul Broca, Carl Wernicke y otros médicos apostaban por la asimetría entre los dos hemisferios del cerebro. Wernicke también alimentaba una idea que tenía bastantes defensores en la década de los años 70 del siglo XIX, según la cual el hemisferio izquierdo está implicado en tareas mucho más intelectuales que el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, estaría más implicado en tareas compartidas por humanos y bestias, como encontrar un objeto o encontrar el camino de vuelta a casa. Esta visión tan dicotomizada arraigó mucho y cada vez más científicos veían al hemisferio izquierdo como el hermano civilizado que hacía de guardián del derecho y de estructuras inferiores, que, en caso de desatarse podrían provocar actos de naturaleza bestial.
En este ambiente de los 70 del siglo XIX, el escritor Robert Louis Stevenson empezó a trabajar en una obra de teatro sobre un hombre con dos personalidades muy diferentes. Años después, escribiría la famosa novela El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la historia de un hombre de bien que se harta de la lucha entre las dos partes de su mente. Se toma una poción que desata su parte escondida, por eso se llama Hyde, que representa su yo primitivo incapaz de reprimir el crimen y otros impulsos brutales.
Esta historia se hizo tremendamente popular y, como en muchas otras ocasiones, se fue retroalimentando e influyendo mutuamente un relato de ficción con una interpretación científica.
Esta idea llevó a algunos autores a promover terapias para educar a los dos hemisferios y, con una cosa llamada “entrenamiento bilateral” se creía que se podía producir mejores personas, un intelecto superior y una manera de ser más civilizada.
Ay, la idea de que dentro de nosotros hay una bestia nos ha calado hasta los huesos. El poeta maldito Baudelaire se adentraría en las pulsiones, en lo oscuro y en lo innombrable hasta entonces. Dedicaría poemas a Caín y a Abel. Huiría de Apolo y correría a dejarse absorber por un tornado dionisíaco, en su poesía y en su vida, rindiéndose a los placeres que acabaron marcando su destino. Escribía:
¿No soy un arpegio disonante
que suena en la divina sinfonía
gracias a la voraz ironía
que me mantea y que me muerde?
¡En mi voz está ella, la turba!
¡En mi sangre el veneno negro!
Yo soy el siniestro espejo
donde se contempla la furia.
¡Yo soy el puñal y soy la herida!
¡Soy la bofetada y la mejilla!
¡Los miembros y el tormento,
el verdugo y la víctima!
¡De mi corazón vampiro tenaz,
de esos grandes abandonados,
a la risa eterna ya condenados
y que no pueden sonreír jamás!
Ay, ironías del destino, el poeta maldito Baudelaire, el poeta de lo inefable, de lo que no se puede decir con palabras terminó sus días afásico y hemipléjico debido a una infección por sífilis, sin poder contar más luces ni más sombras.
Wernicke dejó un legado que llega hasta nuestros días. En las facultades aún se enseñan sus aportaciones y sus trabajos. Por desgracia, se cayó de una bici en el bosque de Thüringer y le pasó un carro de bueyes por encima. Me gustaría decir que esto me lo he inventado, pero a veces la historia tiene mejores ideas que yo.
Este podcast vale mucho pero no te cuesta nada. Va directo de mi corazón a tus oídos sin pasar por ningún datáfono. Si quieres ayudar a rellenar la nave de combustible, suscríbete, haz una reseña en iTunes, dame un like, un corazoncito, un retweet, envíame algún comentario, Un poquito de calor a través de esta misión sideral…